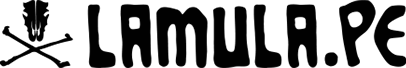Mario Vargas Llosa: el país que no contó
Se fue uno de los últimos monumentos del canon hispanoamericano: grande en estilo, limitado en mirada.
Vivió para escribir, escribió para pensar. Hoy, lo pensamos completo: con lo que dijo y con lo que no.
Ha muerto Mario Vargas Llosa. Uno de los últimos gigantes de la llamada "generación del boom". Escritor brillante, intelectual polémico, figura central de las letras latinoamericanas. Se fue en paz, rodeado por su familia. Y como corresponde a quienes marcan una época, su muerte nos obliga a mirar con profundidad —y sin miedo— lo que deja y lo que no pudo o no quiso dejar.
Vargas Llosa narró un Perú complejo, convulso, caótico. Su prosa precisa y envolvente moldeó el canon literario hispanoamericano. Pero ese Perú que él retrató, muchas veces, fue un país parcial. Uno narrado desde el centro del poder, no desde sus bordes. Su obra, por momentos monumental, omitió una pluralidad de voces que hoy nos son urgentes: mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, cuerpos disidentes, infancias diversas.

FOTO: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTA, 2017. mvll y gabriela wiener
Vargas Llosa no solo escribió desde la hegemonía, también la defendió. Se fue quien exportó nuestras historias a Europa como si las llevara bien planchadas en la maleta. El escritor prodigioso que habló de Perú sin escucharlo. Que escribió sobre cuerpos sin mirarlos. Que representó a los pueblos desde el balcón del privilegio, y a las mujeres desde la cómoda fantasía del erotismo masculino.
Vargas Llosa nos narró, sí. Pero no nos incluyó. Narró un Perú blanco, militarizado, hiperintelectual, donde los pueblos indígenas eran decorado costumbrista y las mujeres, instrumentos de deseo o castigo. Su literatura no fue espejo para los cuerpos racializados, feminizados, empobrecidos. Fue vitrina: una exposición de lo "exótico", lo "violento", lo "atrasado", todo lo que el liberalismo ilustrado debía corregir.

FOTO: César Acuña Y MARIO VARGAS LLOSA
En sus novelas, las mujeres suelen ser musas, cuerpos deseados, figuras que orbitan al varón protagonista. Bellas, jóvenes, perversas, sumisas o peligrosas. La niña mala no habla, no recuerda, no sueña por sí misma. En Pantaleón y las visitadoras, la sexualidad femenina es logística militar, no deseo autónomo. En su universo literario, la mujer es muchas cosas, pero pocas veces sujeto.
En La guerra del fin del mundo, por ejemplo, narra la historia de Canudos desde una distancia casi etnográfica. ¿Dónde están las voces de los campesinos, los místicos, los pobres que resistieron al poder central? Están narradas desde afuera. Desde una racionalidad occidental que Octavio Paz —con lucidez— ya había criticado en su ensayo El laberinto de la soledad: el pensamiento latinoamericano vive escindido, colonizado por una idea de progreso que nunca le pertenece del todo.
Gabriela Wiener, en cambio, lo ha dicho con furia y amor: “Nuestra literatura sigue siendo contada por padres ausentes". Vargas Llosa fue uno de esos padres. Escribió sobre nosotros, pero no para nosotros. Se burló del lenguaje inclusivo, despreció el enfoque de género, votó contra los pueblos indígenas y defendió a los dictadores si eran liberales. No fue un escritor comprometido con su gente, fue un escritor comprometido con su clase.
Por eso hoy recordamos a otras autoras que abrieron grietas en ese muro: Carmen Ollé, que escribió con el estómago y con el asco necesario para renacer más allá del lenguaje de los hombres o masculinizado en su totalidad; Dalmacia Ruiz Rosas, que nos enseñó que el feminismo también es sintaxis; Violeta Barrientos, que trajo al papel lo lésbico, lo rebelde, lo que el canon ignoró. Y Blanca Varela, que desde el silencio fue filo y verdad: “Escribir es romper el silencio”. Ellas también son nación.
Frente al inmenso aparato simbólico que significó el Nobel para Vargas Llosa, también es vital recordar a las mujeres que lo ganaron —en menor número, pero con una fuerza transformadora. Gabriela Mistral, primera y única mujer iberoamericana en recibirlo, en 1945, convirtió su poesía en una trinchera de ternura, justicia y maternidad social. Doris Lessing, con su lucidez feminista; Herta Müller, que narró el totalitarismo desde el cuerpo; Alice Munro, maestra del cuento cotidiano y feroz; Svetlana Alexiévich, que convirtió las voces colectivas en literatura; Olga Tokarczuk, viajera de almas; y Louise Glück, que escribió la intimidad con brutal belleza. Incluso Pearl S. Buck, estadounidense que creció en China, nos dejó obras donde lo ajeno se volvió propio. Ellas también representan la literatura del mundo. Ellas, con sus historias y silencios rotos, abrieron las ventanas que el canon masculino mantuvo cerradas durante siglos.
Los pueblos indígenas en la obra de Vargas Llosa aparecieron como telón de fondo, como contexto, pero no como voz. En La guerra del fin del mundo, lo popular es fuerza irracional. En El hablador, lo indígena es un misterio que se observa desde fuera. Vargas Llosa nunca apostó por una literatura intercultural. Tampoco por una política que incluyera con justicia. Como bien advertía Octavio Paz, América Latina es una tensión entre modernidad y raíz. Vargas Llosa eligió siempre la modernidad europea, incluso a costa de negar lo propio.
Y sin embargo, su obra fue formativa. Aprendimos a leer con él, a reconocer estructuras, a discutir ideas. También aprendimos a escribir en contra. Como afirma Gabriela Wiener, no necesitamos seguir repitiendo las voces de siempre. Hoy escribimos con nuestras propias palabras, desde nuestras propias heridas. Sintiendo a nuestra propia voz.
Hay que tener el coraje de despedirlo con respeto. Su partida marca el cierre de un ciclo. Uno donde la literatura era sinónimo de ciertos cuerpos, ciertas ideologías, ciertos apellidos. Hoy ese ciclo termina. Y empieza otro: uno coral, plural, feminista, indígena, queer, tierno y furioso. Se fue Vargas Llosa. Se fue un hombre que creyó, profundamente, en sus ideas. Un hombre que amó la literatura con intensidad. Lo despedimos agradeciendo su obra, y también reconociendo sus silencios. Porque despedir, también, es mirar con honestidad.
Y ahora seguimos. Porque la literatura no se acaba. Cambia de pensamiento. Cuerpo. Idioma.